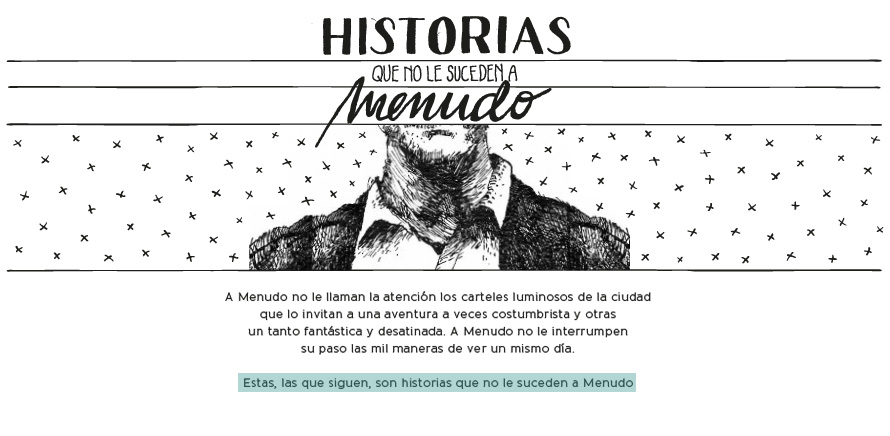Pasear por el barrio me sienta bien. Más aún desde que dispongo de una bicicleta cuyo nombre es Anacleta y pareciera que anduviera sola y supiera por dónde ir, como Rocinante o Babieca en tiempos de otros tipos de armaduras. Hace algunos meses el tiempo no me alcanzaba para extenderme en el paseo, hoy pareciera todo lo contrario. Me he vuelto un experto en el arte de "hacer tiempo". Si entre dos compromisos hay un rato, allí estaré yo para disfrutarlo y exprimirlo hasta los últimos segundos que le queden al interludio.
Tanto es así que unas semanas atrás encontré una de las pocas relojerías que deben quedar en la ciudad. Ni celulares, ni bijou. Sólo relojes. La especialidad como bandera. Entré tímido y un señor de bigotes y poco pelo me recibió entusiasta desde el mostrador. Sonaban en todo el local los tic tac a semifusas de distancia logrando una polirritmia propia de oriente y yo me atreví a preguntar más que por los relojes, por el tiempo.
-¿Vos sabías que en los cientos de relojes que tengo acá ninguno coincide con el otro?- me respondió como quien comienza un monólogo. - Son todas máquinas configuradas milimétricamente por otras máquinas configuradas a su vez milimétricamente, sin embargo el segundo de cada uno es diferente al de otro. Si esto pasa con estos dispositivos modernos, imaginate lo que significa el tiempo en cada uno de nosotros, cómo varía de un cuerpo a otro.-
Tantas tardes rodeado de relojes claramente le habían hecho al señor meditar sobre su profesión. Así como los plomeros tienen sus teorías desarrolladas sobre el sistema cloacal de la ciudad y su inminente explosión apocalíptica, o algunos vidrieros perciben el alma con sólo mirar a través de los ojos, o los gasistas que se jactan de proteger a la ciudad entera como superhéroes anónimos; el relojero tenía su teoría sobre el tiempo y la subjetividad. Debe haber notado mi interés profundo por la temática en el momento en el que me quedé perplejo con su respuesta y cerré los ojos para solamente escuchar la multiplicidad de versiones de tic tacs. Tic tac. Tac tic. Tac tic. Tic tac.
-¿Vos pensás que los relojeros hacemos relojes únicamente?- interrumpió mi momento en trance frente a los relojes.
-No, también los arreglan, ¿verdad?- hablé solamente por decir algo e intentar no distraerme de mi momento de intimidad.
-Me refiero a otra cosa, pibe. Vení-
Como si hubiera esperado este momento hacía años, me hizo pasar del otro lado del mostrador, y más atrás aún al taller del fondo. Para ingresar, debí atravesar una puerta sin puerta más que esas cintas de colores que caen, propias de las carnicerías y almacenes de barrio. El taller se extendía hacia atrás como un gran galpón inesperado. Caminamos hasta llegar a una estructura del tamaño de un automóvil cubierta por una gran lona verde. El señor quitó la lona para dejar ver una máquina ancestral.
-Vos no sabés que es esto, ¿no?
No dije nada.
-Los relojeros. Los verdaderos relojeros, hacemos tiempo- me dijo luego de acercarse casi hasta mi oído para que nadie más que yo escuchara semejante secreto. -¿Por qué te crees que hoy la gente no tiene más tiempo para hacer nada? Porque ya no quedan relojes que lo fabriquen, pibe. Nos estamos quedando sin agua potable, sin oxígeno...¡ y sin tiempo! Como estas máquinas, no quedan muchas en las grandes ciudades. Cuando el último reloj se haya extinguido, se habrá ido el tiempo también. Los teléfonos celulares no llevan tiempo como los antiguos relojes, son sólo una representación: juguetes.
Le pregunté cómo funcionaba la máquina, pero me dijo que debía volver a atender porque se le estaba haciendo tarde. Tapó la máquina nuevamente con la lona y cabizbajos volvimos al mostrador. Luego de su explicación algo cambió en él. Imaginé que era la primera vez que ponía en palabras algo que hacía tiempo pensaba. Parecía como si recién al decirlo tomó verdadera noción de la gravedad de la situación y de la impotencia que le generaba.
Cuando volvimos al local, un veinteañero esperaba en el mostrador e impaciente preguntó por un cargador de celular. El hombre le respondió desganado que no vendían lo que pedía y el joven se fue no sin antes suspirar por la mala noticia.
Por mi parte, decidí comprar un reloj. Elegí uno con agujas grandes. Le estreché la mano y mirándolo a los ojos le dije "Gracias por tu tiempo".